- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-
272025-11 今年会召开2025部门年度述职测评会
-
262025-11 学校召开第二届第三次工会会员代表大会
-
262025-11 以练筑防 以学促安——学校开展消防演练为“119消防月”赋能
-
222025-11 喜讯!今年会7项教学资源入选2025年自治区面向东盟国际化职业教育资源认定名单
-
222025-11 今年会与惠州市智谷产业运营管理有限公司举行校企合作签约仪式
-
222025-11 2025年社团“新生杯”篮球赛项圆满收官
- 11-15 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才面试成绩公告
- 11-12 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才岗位调整及面…
- 11-10 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才笔试成绩公告
- 11-05 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才笔试公告
- 11-05 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才资格审查及开…
- 10-29 jinnianhui今年会2025年度公开工作人员(自主招聘批次)拟聘人员…
- 10-17 jinnianhui今年会关于延长2025年公开招聘急需紧缺高层次人才报名…
- 09-19 jinnianhui今年会2025年度公开招聘工作人员(自主招聘批次)拟聘…
- 08-29 jinnianhui今年会2025年公开招聘急需紧缺高层次人才公告
- 08-05 jinnianhui今年会2025年公开招聘第一批工作人员拟聘人员公示
- 11-27 北区8#、9#教学实训综合楼建设项目工程量清单及招标控制价编制单位招标竞…
- 11-27 档案整理及数字化服务竞争性磋商公告
- 11-20 国产工业软件(CAX)产教融合创新工作站一期建设项目(项目编号:GXZC202…
- 11-19 采购办公电教设备维护配件项目(编号:XJCG2025027)询价公告
- 11-14 对学校2025年新建业务系统进行等级测评项目(编号:YNBX2025020)询价公告
- 11-12 大学生创业楼全光网络建设设备采购项目(GXGL2025M-C594-Z)的竞争性磋商…
- 11-11 2025年校园安保服务采购(GXZC2025-G3-003258-JDZB)公开招标公告
- 11-10 采购2025年体育教学运动器材(编号:YNBX2025013)询价公告
- 11-10 2024级和2025级在校学生文化衫采购项目(YZLNN2025-C1-562-GXQT)竞争性…
- 11-07 承办首届广西实验室安全知识技能大赛赛事服务外包项目(编号:YNBX202501…
- 09-18 jinnianhui今年会章程
- 11-19 jinnianhui今年会关于广西高危行业领域安全技能综合培训考核示范…
- 08-02 致家长的一封信
- 06-29 jinnianhui今年会2023—2024年新增政府债券信息公开
- 06-25 关于征集“违规吃喝和违规收送礼品礼金”问题线索的公告
- 01-29 jinnianhui今年会2025年单位预算公开说明
- 01-19 jinnianhui今年会职业教育质量报告(2024年度)
- 12-20 jinnianhui今年会特种作业收费标准(试行)
- 10-11 关于jinnianhui今年会教育教学工作合格评估材料的公示
- 09-05 关于学校校园一卡通系统开通云闪付APP受理功能的通知
- 01-08 jinnianhui今年会审计相关资料下载步骤
- 11-28 中华人民共和国审计法(2021年修订)
- 11-28 教育系统内部审计工作规定(教育部令第47号)
- 11-28 广西壮族自治区内部审计工作规定(广西壮族自治区人民政府令第138号)
- 11-28 审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)
- 11-28 党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定(中办发…
- 03-24 jinnianhui今年会2024年普高各专业录取分数
- 03-21 jinnianhui今年会2025年招生简章
- 06-25 jinnianhui今年会2025年广西普高招生计划表
- 06-25 jinnianhui今年会2025年区外普高招生计划表
- 04-28 jinnianhui今年会2025年高职单独招生录取名单公示
- 04-28 jinnianhui今年会2025年高职对口中职自主招生录取名单公示
- 04-24 jinnianhui今年会2025年对口/单招招生第一次征集志愿计划表
- 04-08 jinnianhui今年会2025年分类考试招生计划发布
- 04-08 广西安全工程职业技学院招生小程序上线
- 04-08 2025年广西高职单招、对口一分一档表
- 10-17 今年会在中国国际大学生创新大赛(2025)全国总决赛斩获佳绩
- 08-04 "百城职达家门口"2025年全国高校毕业生暑期招聘线上线下活动正在进行中
- 07-25 五金!今年会创历史最佳成绩
- 07-14 今年会开展2025年“宏志助航计划”毕业生就业能力培训
- 07-09 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛项目公示
- 06-23 关于今年会2025届毕业生求职补贴第三批申报名单的公示
- 06-20 中国国际大学生创新大赛(2025)校级选拔赛圆满落幕
- 06-13 “百县对百校促就业行动”广西专场人才招聘会 暨广西2025届高校毕业生“…
- 06-13 招1652人,6月13日起报名!2025年广西“三支一扶”计划招募公告发布!
- 06-05 jinnianhui今年会2025年夏季校园双选会
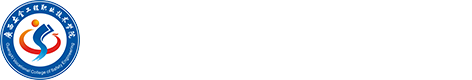






















_275_100.jpg)

用户登录
还没有账号?
立即注册